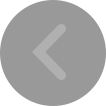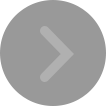El año pasado planeamos cuatro días de vacaciones en familia en La Cantera Jungle Lodge, un hotel de selva cercano a las Cataratas del Iguazú. Luego de dos horas de vuelo desde Buenos Aires, mi compañera de la vida, nuestros dos hijos (Simón, de seis años; y Manuel, de tres) y yo arribamos a destino: por primera vez, los cuatro presenciaríamos el exuberante espectáculo natural de las Cataratas.
Esos locos bajitos

Las jornadas siguientes transcurrieron en un marco de absoluto placer, con excursiones a las Cataratas (lados argentino y brasileño) e inmersiones de largas horas en esos invasivos verdes y rojos de la selva misionera. A cada itinerario le seguían los insistentes reclamos de los niños por volver rápido a La Cantera “antes de que se haga de noche así vamos a la pile”, culminando cada jornada con momentos de relajación mezclados con diversión en familia.
Pero lo realmente bravo aconteció la última noche. Regresamos de nuestro último paseo; mientras mi compañera tomaba un baño, yo me recosté a leer un libro. Nuestros hijos jugaban en la inmensa habitación contigua a la nuestra. En mi estado de amodorramiento, escuchaba pequeños ruidos –algo así como “pssss, psssss”–, seguidos de contagiosas risitas. Hoy supongo que entre uno y otro “pssss” pasaban alrededor de cinco minutos.
Al día siguiente, a la hora de hacer el check-out, el empleado de La Cantera a cargo del front-desk me pone en conocimiento de nuestros gastos en la habitación: la friolera de $ 500 sólo en bebidas sin alcohol extraídas del frigobar. “¡Pero si habremos tomado dos gaseosas, nomás!”, intenté defenderme, y enseguida observé cómo nuestros dos enanos se tentaban de risa y tapaban sus bocas con sus manitos.
–Simón, Manu, ¿fueron ustedes?
–Sí, papi –dijo Simón, y volvió a reír.
–Pero, ¿dónde pusieron las latitas y las botellas?
–Debajo de nuestra cama…
¿Los reprendemos o los llenamos de besos? Como siempre, con mi compañera optamos por lo segundo.
Temas relacionados