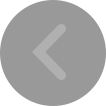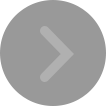Ahora, después de recorrer 15 km. en bicicleta bordeando el Atlántico Sur, estoy parado frente a la puerta del Ecocentro, en la calle Julio Verne, muy cerca del monumento al indio patagónico.
Pienso que tengo que entrar urgente porque la tarde se consume en el fuego de los últimos rayos del sol, pero desde la izquierda algo imana mi mirada y me paraliza.
Sobre una placa de bronce corroída por años de soportar vientos cargados de sal, aquel poema de Borges detiene el tiempo y lo único que sigue fluyendo son esas 14 líneas sobre mi retina. Lo demás es sólo espacio, pura forma.
La prosa es tan certera y actual que se impone como un filtro por donde comienzo a reinterpretar el pasado reciente, esos tres días de agosto que estuve en Puerto Madryn.
El hogar de las ballenas.
Es viernes por la tarde. Está previsto que embarquemos a las 16 en Puerto Pirámides. El viaje desde Madryn transcurre entre kilómetros de estepa interrumpida brevemente por pequeñas manadas de guanacos y ovejas a la vera del camino.
Cuando es poco lo que falta por transitar, el terreno se eleva tímidamente. Las curvas y contracurvas son como extensiones caprichosas donde el terreno se juega sus últimas cartas ante el inevitable mar.
Puerto Pirámides, enmarcado en la ventanilla del autobús, no es más que un goteo de casitas bajas, una antena de radio y una cancha de fútbol en un recodo de la Península Valdés.
Aquí los límites los establece el mar, que por milenios talló paredones de piedra. Todo está a su merced. Sin embargo, decidido darle una pequeña tregua a los pobladores les arrojó unos metros de arena.
Desde esta playa, que juega a las escondidas dos veces al día, zarpan los barcos llenos de turistas para ver el espectáculo de las ballenas.
Nuestra lancha lleva 40 hombres y mujeres de mediana estatura envueltos en chalecos naranjas y pilotos azules. Pienso qué seremos para los ojos de estos gigantes anacrónicos. Cómo nos verán estos que alguna vez abandonaron la tierra para vivir en un mundo nuevo, infinito, misterioso.
Pero a bordo hay poco tiempo para pensar y mucho más para ver.
Una hembra preñada eleva la cola para aliviar el dolor que le generan las contracciones, y nos regala una fotografía típica, en la que la imagen formada por la simetría negra de la cola se recorta en el fondo de la piedra parda de Pirámides.
A la derecha un grupo de tres ejemplares ruedan sobre la superficie del agua, se enredan en misteriosos corcoveos y desaparecen por un instante. Son, asegura el capitán y guía, dos machos cortejando a una hembra. Todo pasa tan cerca que provoca un sentimiento de intromisión.
Una ballena se acerca más que ninguna otra a la embarcación. Se trata de un ejemplar blanco. Su piel no ha tomado la pigmentación que caracteriza a la especie y muestra un tinte lechoso con irregulares manchones color café con leche. Se acerca tanto que casi podemos tocarla. Se detiene a menos de un metro y nos espía, nos olfatea. Pasa por debajo de la embarcación. El agua es tan cristalina que su silueta se dibuja como una mancha inconstante. ¿Qué vendrá a buscar? Supongo que hay mucho de curiosidad en su comportamiento, pero no me puedo deshacer de la idea de que nosotros olemos a tierra. ¿Sabrá que venimos de aquello que alguna vez fue suyo?
Y qué somos nosotros en el medio de este mar sino apenas unos fueguitos descolocados, unos ciegos a tientas en un territorio que nos fascina y nos extraña, nos seduce y nos devora.
El sol va despidiéndose de esta parte del mundo y el viento del este se desespera en incontrolables manotazos, como queriendo detener al astro en su reverencia inevitable.
La Península Valdés: estepa y mar patagónicos.
Vuelvo al otro día para completar una travesía en coche por la Península Valdés. Otra vez el itinerario comienza en el centro de Madryn. Desde allí, la ruta provincial 42 me tiene que llevar hasta El Doradillo y Las Canteras, dos playas famosas por ofrecer avistajes de ballenas desde la orilla a una distancia imposible de imaginar.
El sol matutino estalla en el canto rodado y devuelve filosos destellos color ocre. El Doradillo hace honor a su nombre y a su reputación. La pleamar y la profundidad del lecho marino posibilitan que las grandes hembras con las crías se arrimen hasta cinco metros de la orilla.
En este avistaje no se ven saltos ornamentales ni colas al aire. Lo que se aprecia es la relación entre las generaciones, los delicados movimientos imitados que irán forjando en la memoria de los pequeños de tres toneladas lo que mañana será indispensable para alimentarse y sobrevivir en los mares del mundo.
El cartel de la última bajada de El Doradillo ya es sólo el revés opaco de la señalización. Más adelante, en la tenue ilusión que dibuja el aire caliente sobre la ruta, flamea el puesto de acceso a la Península.
Empalmo la ruta 2 que me llevará hasta Puerto Pirámides. A mitad de camino, el istmo Ameghino divide las aguas del golfo Nuevo al sur y el San José al norte. La porción de tierra, una especie de bracito de continente que sostiene la Península de la deriva, es tan estrecha que desde el mirador se pueden ver ambos espejos de agua reflejando el cielo despejado de la primavera.
Aquí la fuerza poética del paisaje despertó al gigante creativo de Saint-Exupéry, que desde el aire imaginó ver cómo una boa digería un elefante en la morfología de la pequeña isla de los Pájaros.
A la altura de Puerto Pirámides la ruta se convierte en un camino de ripio. Hay que armarse de paciencia para cortar a campo traviesa la Península y sobre todo tener la mayor precaución para manejar sobre un colchón de piedras inestables.
La brisa va anunciando la presencia del mar. Las pequeñas lomadas del camino dejan entrever el azul profundo a pocos metros de Punta Delgada, al sur de la Península.
Allí el mirador es un balcón con vista a la infinitud propia de lo inabarcable. Abajo, sobre una piedra, los lobos marinos descansan sus últimas siestas antes de la fiebre del apareamiento que traerá a cientos de ejemplares al apostadero. Desde arriba, el acantilado es una pared de 20 m. donde el mar se estrella día y noche, desde tiempos inmemoriales, antes de que el hombre contara las lunas de las mareas.
El recorrido continúa por la ruta 47, que acompaña la fisonomía de la estepa en su andar paralelo al océano Atlántico.
El objetivo es llegar hasta la caleta Valdés, a medio camino del extremo norte de la Península. Pero detenerse vuelve a ser imprescindible porque desde el camino se avizoran paisajes marinos dignos de observar.
El terreno se eleva tímidamente para producir acantilados aún más vertiginosos que los de Punta Delgada y el mar es un manto turquesa que apenas se conmueve al encontrarse con la tierra.
Algunos kilómetros más adelante, un derrotero de arena anuncia la presencia de la caleta Valdés. Este banco de 30 km., formado también por canto rodado y tierra, corre paralelo a la geografía de la Península y fue usado como puerto natural por los primeros colonos galeses para comerciar la lana de las ovejas. Hoy es un apostadero de elefantes marinos y pingüinos de Magallanes que llegan cada año para aparearse y ver crecer a las nuevas generaciones. Por eso en este lugar la amenaza de las orcas se convierte en espectáculo durante los meses de verano, cuando cada ataque de varamiento intencional puede ser observado desde los miradores.
El cruce de la ruta 52 indica el regreso atravesando el corazón de la estepa poblada de arbustos, guanacos, ovejas y salitrales.
En la ruta 3, que completa el círculo del recorrido de Puerto Pirámides, me esperan 50 km. de recta obstinada donde el sol explota en rayos cobrizos.
Las últimas pinceladas del viento sostienen la tarde con hilos de seda rosados y violetas. La noche flota como un mantel arrojado al cielo y desciende ondulante sobre la meseta patagónica. La agonía del día es un mar de estrellas.
Puerto Madryn: imágenes y relatos del mar patagónico
El visitante de Puerto Madryn no debe desestimar la posibilidad de recorrer el Ecocentro, “un espacio cultural de encuentro y reflexión que promueve, a través de la educación, la ciencia y el arte, un actitud más armónica con el océano”, como dice su misión. Se trata de un ambiente ameno para grandes y chicos donde se puede aprender sobre la vida marina, recrearse con distintas expresiones artísticas y a la vez reflexionar sobre el impacto que el hombre, a través de la historia, viene endilgándole no sólo al mar sino también al conjunto natural del mundo. Aun con poco tiempo este cronista recomienda el ingreso al Ecocentro, aunque más no sea para deleitarse con ese poema de Jorge Luis Borges que engalana el ingreso al espacio y lo actualiza constantemente en la memoria.
Temas relacionados